Qué nos hace humanos
En palabras de Oliver Sacks: "Qué nos hace humanos - una obra de Matt Ridley- es una mirada minuciosa y atractiva sobre nuestra interpretación de los genes y la experiencia".
Prólogo
Doce hombres barbudos
¡Ay, ay, cómo culpan los mortales a los dioses!,
pues de nosotros, dicen, proceden los males.
Pero también ellos por su estupidez soportan dolores
más allá de lo que les corresponde.
Homero, Odisea
(traducción de José Luis Calvo)
«Revelado el secreto de la conducta humana», rezaba el titular a toda plana del periódico dominical británico Observer del 11 de febrero de 2001. «El entorno, y no los genes, clave de nuestros actos». La historia tenía su origen en Craig Venter, el hombre de los genes que había triunfado por su propio esfuerzo y fundado una compañía para descifrar la secuencia completa del genoma humano (el suyo propio) compitiendo con un consorcio internacional financiado con fondos procedentes de impuestos y donaciones. Esa secuencia —una hilera de tres mil millones de letras formada por un alfabeto de cuatro letras que contiene la receta completa para la construcción y el funcionamiento de un cuerpo humano— iba a publicarse en el curso de la semana siguiente. El primer análisis había revelado que el genoma humano sólo contenía 30.000 genes, no los 100.000 que se había calculado hasta pocos meses antes.
Los detalles ya se habían divulgado a los periodistas, pero con la prohibición de publicarlos. Aun así, Venter difundió la historia en una reunión pública en Lyon el 9 de febrero. Robin McKie del Observer se encontraba entre los asistentes e inmediatamente consideró que la cifra 30.000 ya era pública. Se acercó a Venter y le preguntó si se daba cuenta de que la prohibición quedaba sin efecto. Sí, se daba cuenta. No era la primera vez que, en los tiempos de rivalidad cada vez más encarnizada sobre el genoma humano, la versión de Venter se anunciaba en titulares antes que la de sus rivales. «Simplemente no tenemos los suficientes genes para que esta idea del determinismo biológico sea cierta», dijo Venter a McKie. «La maravillosa diversidad de la especie humana no está integrada en nuestro código genético. Nuestro entorno es decisivo»2.
Contemplando la primera edición del Observer, otros periódicos siguieron el ejemplo. «El descubrimiento del genoma conmociona a los científicos: el mapa genético contiene muchos menos genes de lo que se pensaba: la importancia del ADN queda minimizada», proclamaba el San Francisco Chronicle a última hora de ese domingo3. Las revistas científicas se apresuraron a levantar la prohibición y la historia se publicó en los periódicos de todo el mundo. «El análisis del genoma humano descubre muchos menos genes», entonaba el New York Times4. No sólo McKie se había adelantado a publicar la historia; Venter había fijado el tema.
Se había creado un nuevo mito. En realidad, el número de genes humanos en nada cambiaba las cosas. Los comentarios de Venter ocultaban dos conclusiones erróneas: la primera, que menos genes suponían más influencias ambientales; y la segunda, que 30.000 genes eran «muy pocos» para explicar la naturaleza humana cuando 100.000 habrían sido suficientes. Como me dijo unas semanas antes sir John Sulston, uno de los directores del Proyecto Genoma Humano, sólo 33 genes, presentes cada uno en dos variedades (activas o inactivas), bastarían para hacer que cada ser humano del mundo fuese único. Hay más de diez mil millones de formas de echar una moneda al aire 33 veces. Así que, después de todo, 30.000 no es un número tan pequeño. Dos multiplicado por sí mismo 30.000 veces produce un número mayor que el número total de partículas en el universo conocido. Además, si menos genes significara más libre albedrío, eso haría más libres a las moscas del vinagre que a las personas, a las bacterias más libres todavía y a los virus, los John Stuart Mill de la biología.
Afortunadamente, no eran necesarios unos cálculos tan complicados para tranquilizar a la población. No se veía a la gente lamentándose por la calle ante las humillantes noticias de que nuestro genoma tenía menos del doble de genes que el de un gusano. Nada se había adjudicado al número 100.000, simplemente era una mala conjetura. Pero después de un siglo de argumentos cada vez más repetitivos sobre el ambiente frente a la herencia no tenía nada de extraño que la publicación del genoma humano hubiera eliminado las barreras del debate naturaleza-entorno. Era, con la posible excepción de la cuestión irlandesa, el argumento intelectual que menos había cambiado en el siglo que acababa de finalizar. Había dividido a fascistas y comunistas tan nítidamente como sus políticas. Había continuado implacable a lo largo de los descubrimientos de los cromosomas, el ADN y el Prozac. Estaba predestinado a debatirse tan encarnizadamente en 2003 como lo fue en 1953, el año del descubrimiento de la estructura del gen, o en 1900, el año en que comenzó la genética moderna. Hasta el genoma humano se alegó desde un principio como argumento a favor del entorno frente a la naturaleza*.
Durante más de cincuenta años algunas voces sensatas se habían elevado para pedir el fin del debate. La cuestión de la naturaleza frente al entorno se había declarado desde agotada y acabada hasta inútil y errónea: una falsa dicotomía. Todo aquel con una pizca de sentido común sabía que los seres humanos son el resultado de una interacción entre los dos. Sin embargo, nadie pudo detener la discusión. Inmediatamente después de declarar el debate inútil o agotado, el clásico protagonista se precipitaría a la batalla y empezaría a acusar a otros de exagerar la importancia de uno u otro extremo. Los dos lados de este debate son los nativistas, a los que a veces llamaré genetistas o partidarios de la herencia o la naturaleza, y los empiristas, a los que algunas veces llamaré ambientalistas o partidarios del entorno.
Antes de nada, déjenme que ponga las cartas sobre la mesa. Creo que tanto la naturaleza o la herencia como el ambiente explican la conducta humana. No respaldo una tendencia ni la otra, pero eso no significa que esté adoptando una postura «a mitad de camino». Como dijo una vez el político tejano Jim Hightower: «En mitad del camino no hay más que una línea amarilla y un armadillo muerto». Mi intención es demostrar que, efectivamente, el genoma ha cambiado todo; no ha cerrado el debate ni ha ganado la batalla a favor de un lado u otro, sino que ha pulido los argumentos de ambos extremos hasta llegar al punto medio. El descubrimiento de cómo influyen realmente los genes en la conducta humana, y cómo influye la conducta humana en los genes, está a punto de dar una forma completamente nueva al debate. Ya no se trata de la naturaleza frente al ambiente, sino de la naturaleza por vía del ambiente (Nature via Nurture, que es el título original de este libro). Los genes están concebidos para dejarse guiar por el entorno. Para comprender lo ocurrido habrá que abandonar las ideas que acariciamos y no formar opiniones definitivas. Habrá que entrar en un mundo en el que nuestros genes no son maestros de títeres que tiran de las cuerdas de nuestra conducta, sino títeres a merced de nuestra conducta; un mundo en el que el instinto no es lo contrario del aprendizaje, donde las influencias ambientales son a veces menos reversibles que las genéticas y donde la naturaleza está diseñada para dar soporte al entorno. Estas frases fáciles y aparentemente vacías cobran vida por primera vez en ciencia. Me propongo contar historias fantásticas desde las profundidades más recónditas del genoma para mostrar cómo se conforma el cerebro humano para dar soporte al entorno. En resumidas cuentas mi argumento es éste: cuanto más destapamos el genoma, más vulnerables a la experiencia resultan ser los genes.
Imagino una fotografía tomada en el año 1903. Es de un grupo de hombres reunidos en un congreso internacional, tal vez en un lugar de moda como Baden-Baden o Biarritz. «Hombres» no es realmente la palabra exacta, porque aunque no hay mujeres, hay un niño, un bebé y un fantasma; pero el resto son hombres de mediana o avanzada edad, en su mayor parte ricos y todos blancos. De éstos hay doce y, como corresponde a la época, una gran cantidad de barbas. Hay dos americanos, dos austriacos, dos ingleses, dos alemanes, un holandés, un francés, un ruso y un suizo.
Es, ¡qué lástima!, una fotografía imaginaria, ya que la mayoría de estas personas nunca se conocieron. Pero, al igual que la famosa fotografía de 1927 de un grupo de físicos en Solvay —aquella en la que figuran Einstein, Bohr, Marie Curie, Planck, Schrödinger, Heisenberg y Dirac—, mi foto captaría ese momento de agitación en el que un empeño científico ofrece un montón de ideas nuevas5. Mis doce hombres eran los que reunían las principales teorías de la naturaleza humana que iban a dominar el siglo xx.
El fantasma que flota por encima de las cabezas es Charles Darwin, que en el momento de la fotografía llevaba muerto 21 años y tenía la barba más larga de todas. La idea de Darwin es buscar el carácter del hombre en la conducta del simio y demostrar que existen rasgos universales de conducta humana, como sonreír. El sujeto entrado en años que se sienta erguido en el extremo izquierdo es el primo de Darwin, Francis Galton, de 81 años pero en plena forma; las patillas le cuelgan a los lados de la cara como ratones blancos. Galton es el ferviente defensor de la herencia. A su lado se sienta el americano William James, de 61 años, de barba abundante y desaliñada. Es un defensor del instinto y mantiene que los seres humanos poseen más impulsos que otros animales, no menos. A la derecha de Galton hay un botánico, fuera de lugar en un grupo que se interesa por la naturaleza humana, que frunce el ceño tristemente tras su barba desordenada. Es Hugo de Vries, de 55 años, el holandés que descubrió las leyes de la herencia antes de darse cuenta de que hacía treinta años que un monje moravo llamado Gregor Mendel se le había adelantado. Al lado de De Vries está el ruso Ivan Pavlov, 54 años, la barba completamente gris. Es un defensor del empirismo que cree que la clave de la mente humana reside en el reflejo condicionado. A sus pies se sienta John Broadus Watson, el único bien afeitado, que convertirá las ideas de Pavlov en «conductismo» y afirmará ser capaz de alterar la personalidad a voluntad simplemente mediante el entrenamiento. A la derecha de Pavlov se hallan el alemán Emil Kraepelin, rechoncho, con gafas y bigote, y el vienés Sigmund Freud, de cuidada barba, ambos de 47 años y esforzándose los dos en influir sobre generaciones de psiquiatras a fin de alejarles de las explicaciones «biológicas» y acercarles a dos conceptos muy distintos de historia personal. Al lado de Freud se encuentra el pionero de la sociología, el francés Émile Durkheim, de 45 años y barba especialmente tupida, que insiste en que la realidad de los hechos sociales supera la suma de sus partes. A su lado se encuentra su alma gemela a este respecto: un germano-americano (emigró en 1885), el gallardo Franz Boas, de 45 años, bigotes caídos y una cicatriz resultado de un duelo; Boas tiende a insistir cada vez más en que la cultura configura la naturaleza humana y no al contrario. El niño que está delante es el suizo Jean Piaget, barbilampiño, cuyas teorías de imitación y aprendizaje llegarán a madurar a mediados de siglo. El bebé en el cochecito es el austriaco Konrad Lorenz, que en la década de 1930 reavivará el estudio del instinto y describirá el concepto vital de creación de lazos afectivos mientras se deja crecer una bonita perilla blanca.
No voy a afirmar que éstos fueran necesariamente los máximos estudiosos de la naturaleza humana, o que todos fueran igualmente brillantes. Existen muchos, tanto muertos como aún por nacer, que de no ser así merecerían figurar en la fotografía. David Hume y Emmanuel Kant deberían estar ahí, pero hacía mucho tiempo que habían muerto (sólo Darwin logra engañar a la muerte para la ocasión); también deberían estar los teóricos modernos George Williams, William Hamilton y Noam Chomsky, pero todavía no habían nacido. También Jane Goodall, que descubrió la individualidad en los simios. Y tal vez también algunos de los novelistas y dramaturgos más perceptivos.
Pero voy a afirmar algo bastante sorprendente acerca de estos doce hombres. Tenían razón. No siempre, ni siquiera completamente, y no me refiero a que tuvieran razón desde el punto de vista moral. Casi todos se excedieron al proclamar sus propias ideas y criticarse unos a otros. Uno o dos de ellos alumbran, deliberada o fortuitamente, perversiones grotescas de política «científica» que perturbarán su reputación para siempre. Pero tenían razón en el sentido de que todos ellos aportaron una idea original con un germen de verdad en ella; cada uno colocó un ladrillo en el muro.
Realmente, la naturaleza humana es una mezcla de los principios generales de Darwin, la herencia de Galton, los instintos de James, los genes de De Vries, los reflejos de Pavlov, las asociaciones de Watson, la historia de Kraepelin, la experiencia formativa de Freud, la cultura de Boas, la división del trabajo de Durkheim, el desarrollo de Piaget y la creación de lazos afectivos de Lorenz. Todas estas cosas se pueden encontrar en la mente humana. Ninguna descripción de la naturaleza humana sería completa sin todas ellas.
Pero —y aquí es donde empiezo a pisar terreno nuevo— es totalmente engañoso situar estos fenómenos en un espectro que abarque desde la naturaleza al entorno, desde lo genético a lo ambiental. En cambio, para comprender todos y cada uno de ellos, es necesario entender los genes. Los genes son los que permiten que la mente aprenda, recuerde, imite, cree lazos afectivos, absorba cultura y exprese instintos. Los genes no son maestros de títeres ni planes de acción. Ni tampoco son solamente los portadores de la herencia. Su actividad dura toda la vida; se activan y desactivan mutuamente; responden al ambiente. Puede que dirijan la construcción del cuerpo y el cerebro en el útero, pero luego se ponen a desmantelar y reconstruir lo que han hecho casi inmediatamente —en respuesta a la experiencia—. Son causa y consecuencia de nuestras acciones. En cierto modo los partidarios del «entorno» se han asustado absurdamente a la vista del poder y la inevitabilidad de los genes y se les ha escapado la mayor lección de todas: los genes están de su parte.
Próximo fragmento: Memoria de España, de Fernando García de Cortázar.
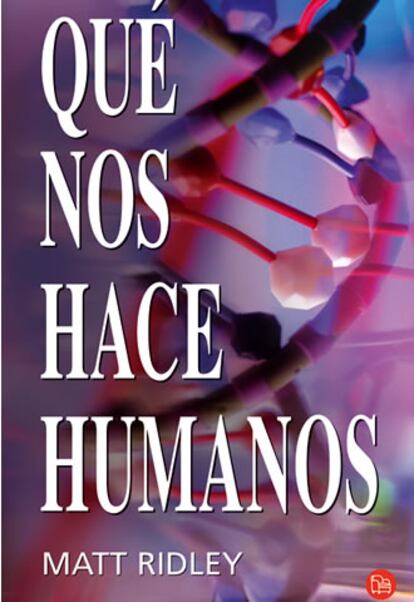
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.




























































