El hidalgo que conquistó el mundo
No hay antecámara de señor donde no se halle un Don Quijote", "y a mí se me trasluce que no ha de haber nación ni lengua donde no se traduzga", le hace decir Cervantes al bachiller Sansón Carrasco (segunda parte, capítulo III). La influencia del Quijote iba a ser, en efecto, omnímoda y universal. Tal vez se encuentran ecos, parodias, paráfrasis, imitaciones, pastiches, reescrituras, refundiciones, intertextos o alusiones al Quijote en la flor y nata de la literatura posterior a 1615 porque el Quijote ya nació libresco. En el célebre escrutinio (primera parte, capítulo VI), Cervantes dispone con regocijo su alambique de crítico, por el que fluye buena parte de la literatura vigente en su tiempo (del Amadís a su propia Galatea, que él critica avanzándose a las excentricidades metatextuales de la narrativa de Gide, Nabokov o Calvino), y le advierte entre líneas al lector, como hará T. S. Eliot siglos después, que sin conocimiento de la tradición jamás habrá reconocimiento del talento.
Para Mark Twain, el Quijote es el espejo en el que se refleja toda prosa de ficción que pretenda el entretenimiento masivo
La deslumbrante tramoya ficcional del Quijote, que desmonta las convenciones y pone boca arriba todas las cartas del oficio de escribir, ocupa el escenario de incontables novelas modernas pues, como señala Harold Bloom en su prólogo a la ultimísima traducción inglesa, el Quijote es hasta tal punto "una obra cuyo verdadero tema es la propia literatura que, como Shakespeare, Cervantes resulta ineludible para cualquier escritor que le haya sucedido".
Abramos el baile advirtiendo que sin el Quijote no es siquiera concebible la gran novela inglesa del XVIII. En Moll Flanders (1722), de Defoe, y en Los viajes de Gulliver (1726), de Swift, se advierte la temprana influencia de la picaresca, la aventura y los juegos paratextuales y de autoría del Quijote. Después ven la luz las aventuras paródicas del quijotesco Parson Adams de Henry Fielding, en La Historia de las aventuras de Joseph Andrews y de su amigo el Sr. Abraham Adams, escrita a imitación del estilo de Cervantes, autor de Don Quijote (1742), y de su celebérrimo héroe Tom Jones (1749), a las que sucede la autoconciencia y la metaficción de Laurence Sterne, que aprendió el oficio en Rabelais y en el Quijote, componiendo su festiva Vida y opiniones de Tristán Shandy (1760-1767) también en forma de relato errático, en el "espíritu amable del más fragante humor que haya inspirado nunca la fácil pluma de mi idolatrado Cervantes" (IX, 24).
Contribuye el romanticismo, aparte las reverencias de Schelling, Novalis o Schlegel, con el Wilhelm Meister (1795-1796) de Goethe y, por descontado, con el homenaje de sir Walter Scott, que llegó a querer traducir el Quijote, en su héroe Ivanhoe, encrucijada extraña en la que el caballero don Quijote atraviesa con su lanza nada menos que el ciclo artúrico. La presencia del texto cervantino en las grandes novelas del XIX, deudoras de su creatividad torrencial, resulta constante a partir de Nuestra Señora de París (1831), de Victor Hugo, y sobre todo desde que Charles Dickens, que leyó el Quijote a los nueve años, imitó la novela en Papeles póstumos del Club Pickwick (1836), con el filantrópico señor Pickwick y Sam Weller como el Quijote y Sancho en versión londinense. Conforme avanzaba el siglo, Nikolái Gógol recreaba la novela de Cervantes en Las almas muertas (1842), deudora de la estructura y la naturaleza picaresca del Quijote, Daudet conjugaba a Quijote y Sancho en su Tartarin de Tarascon (1872), Herman Melville daba vida en Moby Dick (1851) a su enigmático capitán Ahab sirviéndose a un tiempo de las figuras de Hamlet y don Quijote, cuya odisea epistemológica inspiró a Flaubert el drama de Madame Bovary (1857), atrapada en la telaraña de la ficción como otros héroes novelescos que, como Mishkin en El idiota (1869), de Dostoievski, que reflexionó acerca de la poética del Quijote en Diario de un escritor (1876), o como Bouvard y Pécuchet (1881), Sísifos quijotescos con los que Flaubert se divierte jugando a la crítica de la razón pura tanto como a la parodia de toda lectura descabellada, hallan en la literatura, desde el ejemplo de Quijote, una seductora alternativa a la vida. Los desaforados elogios de Mark Twain en Las aventuras de Huckleberry Finn (1884) no dejan lugar a dudas: el Quijote es el espejo en el que se refleja toda prosa de ficción que pretenda el entretenimiento masivo.
La sofisticada poética narrativa del Quijote, en cambio, seduce pronto a la vanguardia europea, suscitando las reflexiones de Kafka en torno a un Quijote inventado por Sancho en 'La verdad sobre Sancho Panza', que enriquece sobremanera su relato La muralla china (1917). Kafka celebró el humor cervantino y su narrativa ambigua en relatos como 'El cazador Graco' o 'Un médico rural', al tiempo que recreaba en El proceso y El castillo aquellos enemigos invisibles que sí veía Quijote. Proust dibujó al barón de Charlus, de su novela ejemplar En busca del tiempo perdido, como figura de una grandeza trágica que, nacida de la lectura romántica a la que el narrador francés sometió la obra cervantina, vive como Quijote entre la realidad anodina, los deletéreos efectos de la ficción y una relación patológica con el amor. Joyce recreó en 'Los muertos', el último relato de Dublineses (1914), el difícil equilibrio entre la descorazonadora realidad y la tentación de la fantasía, convirtiendo el texto en una reescritura sui generis de Madame Bovary, a su vez reescritura del Quijote como la que, a la zaga de la que Borges le hizo hacer a Pierre Menard, imaginará Kadaré en Invitation à l'atelier de l'écrivain (1991), nueva vuelta de tuerca a la lúdica obsesión por disfrazarse de autor del Quijote. Tampoco se olvide que Faulkner leía "el Quijote todos los años como algunas personas leen la Biblia", que Mann aprendió la ironía en sus páginas y que Joyce quiso que su Leopold Bloom se hermanase con don Quijote.
Nabokov emuló a Cervantes en la construcción de narradores tramposos, y de apariencias y encantamientos que transitan por sus novelas transgenéricas pretendiendo, como quiso don Miguel, que sus lectores formen parte de la maquinaria narrativa y sepan que, también en literatura, el rey va desnudo. Otro tanto hicieron Calvino -El vizconde demediado (1951) y Palomar (1984) sin duda son recreaciones del maridaje quijotesco entre lo épico y lo pastoril- o Kundera en El libro de la risa y el olvido (1983), novelas acuñadas en la innovadora fragua del Quijote.
En Monseñor Quijote (1982), Graham Greene enfrentó marxismo y catolicismo sirviéndose de la estructura dual del libro cervantino, y novelistas como Fowles, García Márquez, Auster, Perec, Mailer, Gordimer, Naipaul, Bellow, Amis o Handke han confesado lo que sus lectores fieles ya sabían, que "toda novela contiene al Quijote en su interior como una marca de aguas" (Ortega, Meditaciones del Quijote). Un día, en 'Cómo condensar los clásicos' (The Toronto Star, 20 de agosto de 1921), un personaje de Cervantes llamado Hemingway redujo en broma el Quijote a nota de prensa: "Madrid (Especial). Se atribuye a histerismo de guerra la extraña conducta de don Quijote, un caballero local que ayer por la mañana fue arrestado mientras combatía con un molino. Quijote no supo dar una explicación de sus actos". Críticos perspicaces, escritores imaginativos y avezados lectores continúan buscándola.
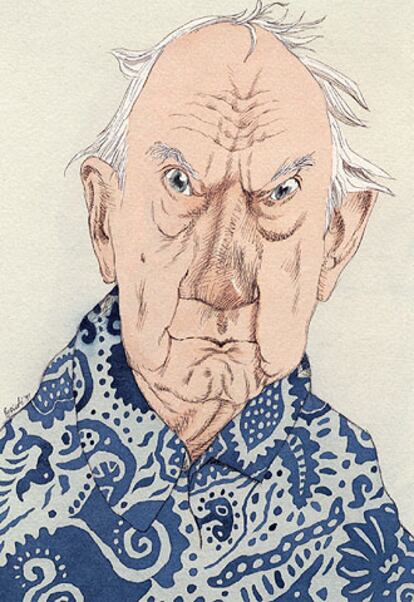
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
Últimas noticias
Las 10 mejores películas de Brigitte Bardot: de ‘Y Dios creó a la mujer’ a ‘La verdad’ y ‘¡Viva María!’
Parecen inocentadas: las 10 noticias reales más surrealistas de la última década
Muere el empresario Carles Vilarrubí, pilar de la creación de Catalunya Ràdio y exvicepresidente del Barça, a los 71 años
Brigitte Bardot, una vida en imágenes
Lo más visto
- Los grandes derrotados del Gordo de Navidad de Villamanín, 15 jóvenes de entre 18 y 25 años: “Hoy hemos perdido amigos”
- ¿Qué pasa si uno solo de los ganadores del Gordo de Villamanín decide denunciar?
- Europa entra en estado de alerta ante la embestida estratégica de Trump
- El alpinista Simone Moro sobrevive a un infarto a 5.000 metros y anuncia la creación de un servicio de rescate aéreo en el Karakoram de Pakistán
- Acuerdo en Villamanín por el Gordo sin repartir: la comisión de fiestas cede más de dos millones por la paz del pueblo




























































